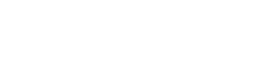El profesor Baldomero ingresó al aula del colegio secundario público de la avenida Rivadavia para dar la última clase de Matemáticas de su vida. Eran las 8 de la mañana del último viernes del ciclo lectivo. El siguiente lunes, en el boletín oficial, por resolución ministerial, las Matemáticas dejarían de ser materia obligatoria. A sus setenta años, tras dos meses de convalecencia por una hepatitis mal curada, habiendo rehuido la jubilación y cursando sus 50 años de carrera, las circunstancias lo dejaban fuera de juego. Paradójicamente, el único que parecía apenado era el alumno Pinker, a punto de ser bochado directamente para marzo.
Bilibaldi, el profesor suplente, un treintañero casual y displicente, solo se entusiasmaba con la eliminación de la asignatura. Como le había transmitido al alumnado a lo largo de aquellos 50 días finales: la Inteligencia Artificial reemplaza cualquier cálculo. Las Matemáticas son parte de nuestra prehistoria. Pero todo en la forma de hablar de Bilibaldi, especialmente en el diálogo con los alumnos, preocupaba a Baldomero. Había una liviandad, una convicción insustancial, un desprendimiento exacerbado de cualquier idea de contacto con la materialidad del mundo, que le hacía ver a aquel muchacho como el líder de una secta.
Aunque Bilibaldi no formaba parte orgánica -cómo les gustaba esa palabra- del Frente Progresista de Liberación Nacional, era un devoto adherente a sus consignas. También festejaba el avance del Gran Visir como líder a nivel internacional. Si bien la suerte les era adversa electoralmente, habían logrado a fuerza de fanatismo e insistencia copar las áreas académicas, incluyendo el ámbito educativo.
Literatura, a cargo del profesor Lasarre, sexagenario, ya había adecuado la currícula a la línea bajada para el año siguiente: no más historias. Los textos no debían comenzar, ni desarrollarse ni mucho menos concluir. La idea de cuento, con dirección y sentido, era de por sí “punitiva” para los pensadores del Frente. La prosa debía recurrir al automatismo y el dislate. La motivación central de todo relato de ficción debía ser destruir las estructuras conocidas, comenzando por las del propio género.
Baldomero no solo confirmaba la derrota de su actividad docente. Florencia, la profesora de Historia del colegio Vamonte, su más reciente novia, lo había abandonado el mismo día de su cumpleaños número cincuenta de ella. Cuando Baldomero la llamó para festejarla, Florencia le respondió con desgano, incluso crueldad:
-No me gusta cuando estás enfermo.
Posteriormente, le explicó, también por teléfono, que detestaba la debilidad en un hombre. Era una sensación insuperable para ella, argumentó. Aparentemente ahora era la novia de Bilibaldi. Florencia le llevaba veinte años al suplente. De todos modos, Baldomero sintió unos celos desesperantes.
Bilibaldi se había quedado con su clase, con su novia, prácticamente con su vida. Pero Baldomero porfiaba con seguir viviendo. No obstante, aún lo aguardaba otra humillación. La rectoría pretendía que Baldomero firmara un documento en el que reconocía que las Matemáticas, tal como se habían enseñado hasta ese momento, eran inexactas y “represivas”.
Baldomero había aceptado firmar su renuncia, pero no ese libelo. La rectoría le hizo saber que, si no firmaba, no solo perdería los aportes de su jubilación: muy probablemente lo utilizaran como muñeco de trapo para ejemplificar la caducidad de una era. Si firmaba, insistieron, nadie se enteraría. Pero podría pasar el resto de su tiempo ocioso en paz.
-¿Y para qué quieren que firme si nadie se va a enterar?
-Todos los demás profesores firmaron -fue la réplica-. Quedaría mal un registro con la línea de puntos sin completar. Eso sí llamaría la atención. Es solo una firma, Baldomero. Tampoco es que usted sea tan importante.
-Al contrario -coincidió el anciano profesor-. No soy más que un viejo pellejo. Olvídense de mí.
-Solo después de que haya firmado -le advirtieron.
Baldomero sabía que aún más difícil que ser recordado -Florencia lo había borrado de su memoria como una partícula de grafito-, era hacerse olvidar. Repentinamente su firma había adquirido una importancia inusitada. Más allá de toda duda razonable, Florencia había sido su última mujer. Ya ninguna otra lo miraría siquiera coyunturalmente con el misterio de la atracción. Lo aguardaba un páramo interminable. Pero no quería incluir en ese desierto un vaso de vergüenza.
En una muesca insólita del destino, al responder por primera vez en décadas el sonido inesperado del timbre de su casa, ese domingo inerte previo a la debacle, era Florencia. Sonreía, se había maquillado como la única vez en que intentó conquistarlo -todas las demás iba de suyo que Baldomero ardía por ella-. Volvió a usar aquel escote que lo enloquecía.
-¿Qué pasa? -preguntó Baldomero.
-Quisiera que nos despidiéramos -declaró Florencia-. Ahora que estás sano.
Baldomero la miró demudado, pero no menos soliviantado.
-Te quedaba horrible el amarillo -lo lapidó, sin borrar de su rostro el gesto lascivo.
Baldomero ya sucumbía, cuando ella sacó el papel de su miriñaque. Se había vestido de dama antigua. Era el formulario de defunción de las Matemáticas.
-No firmaré -se escuchó susurrar Baldomero. Pero su cuerpo decía otra cosa, pensó de sí mismo, detestando la vulgaridad de la expresión.
Sonó el teléfono, como una soga arrojada por Dios, y Baldomero atendió. Nunca lo hubiera hecho de no haber aparecido aquel formulario ente los dos.
Era Pinker, el único alumno cariacontecido de aquel viernes, incapaz de aprender los mínimos rudimentos, que se la llevaba sin escalas a marzo, si hubiera seguido existiendo.
-Profesor -se explayó Pinker-, necesito… si me puede recomendar con quién resolver lo de la raíz cuadrada.
Baldomero no dedujo por qué ese nudo le cerraba la garganta. Respondió con dificultad.
-No hace falta, Pinker. No hay exámenes. Se abolió la materia.
-Sí, sí -aceptó Pinker- Pero no quería terminar el año sin aprender al menos eso. En algún momento las máquinas pueden fallar. Se corta la luz. Yo no soy rico, profesor: de algo hay que vivir.
Baldomero sostuvo el teléfono contra su pecho, mirando a Florencia. Estaba a punto de cortar y aceptar el manto de piedad, la única demostrada en su año y medio de relación, que le tendía su ex (si podía llamarla así). Pero regresó a la conversación con el alumno:
-Hay un bar al lado del colegio. Se llama Rantanplan. Le ruego si puede concurrir con su padre. Me gustaría no solo transmitirle lo esencial, sino también ejercicios para que puedan practicar juntos.
-¿Ahora?- preguntó Pinker.
-En media hora. ¿Puede su padre?
-Mi padre puede -asintió Pinker.
Tras cortar, se dirigió a Florencia, lívida.
-Por favor regalame tu ausencia a mi vuelta. El único derecho de un hombre débil es a ser abandonado: no me lo niegues.
Se fue dejando la puerta de su casa abierta.
POS